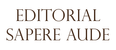Comentario a Intemperie de José Luis Zerón Huguet por Jesús Serna Quijada

En Intemperie, un libro que puede ser uno o pueden ser dos, según el prisma con el que se mire, José Luis Zerón se desuella palabra a palabra. Y cuando ni la luz, ni las sombras, ni el verbo, ni tan siquiera el aliento, le proporcionan una suerte de asidero, cuando el desamparo traspasa la física y la metafísica y la vigilia abrasa ominosamente su consciencia, cuando tampoco en el tuétano ni en lo insondable halla certezas, aún entonces, descarnado, trémulo, el amor paternofilial cobija de manera absolutamente germinal al poeta.
José Luis Zerón Huguet es bien conocido —aunque, tal vez, no suficientemente reconocido aún— en los ambientes literarios, pero no huelga repasar brevemente su biobibliografía antes de entrar en harina. Confundador y codirector de la revista literaria Empireuma, Zerón ha publicado los siguientes libros de poemas: Solumbre (1993), Frondas(1999), El vuelo en la jaula(2004), Ante el umbral(2009), Las llamas de los suburbios(2010),Sin lugar seguro (2013), De exilios y moradas(2016), Perplejidades y rarezas(2017), Espacio transitorio (2018) y ahora Intemperie (2021). Ha obtenido varios galardones literarios, ha sido incluido en diversas antologías y ha colaborado con poemas, cuentos, artículos y ensayos en numerosas revistas nacionales e internacionales. Desarrollador de una actividad cultural diversa, en mayo de 2006 viajó a Rumanía invitado por el Ministerio de Cultura español y el Instituto Cervantes de Bucarest, donde participó, como director de la revista Empireuma, en un encuentro de revistas literarias españolas y rumanas en el Centro Cultural de Bucarest y en la Universidad Esteban el Grande de Suceava.
Reseñar su bioblibliografía podría ser un mero trámite, pero no lo es, puesto que Intemperie, editado por Sapere Aude en su colección Ad-versum, atraviesa íntimamente cerca de tres décadas de trayectoria poética de Zerón. De hecho, el primero de los dos libros que componen este díptico, Solumbre, supone una actualización y reelaboración de su poemario homónimo publicado en 1993 y hoy completamente descatalogado; mientras que la argamasa que conforma el segundo libro de este volumen, El vértigo y la serenidad, está hecha a partir de sus poemas publicados en revistas literarias, suplementos culturales, blogs, antologías y plaquetas (más el añadido de varios inéditos recientes), abarcando, en palabras del autor, «los claroscuros de algo más de veinte años de mi vida».
Formal y conceptualmente, existen diferencias considerables entre Solumbre y El vértigo y la serenidad. Sin embargo, como conjunto, su continuidad estructural e incluso telúrica no es azarosa, sino fruto de un trabajo de selección y acomodamiento minucioso, sutil, conveniente.
En Solumbre, el lector parte del abrazo crepuscular entre la luz y la oscuridad, «donde la brasa palpita en la ceniza y el viento remueve la memoria», atraviesa una noche incendiada y el desaliento y arriba a «los amargos racimos de la aurora» que tampoco le ofrecen asilo o descanso. En El vértigo y la serenidad el lector, no en vano, amanece en el desamparo —«qué hostil paisaje sin serenidad»—, pero la cita de Pier Paolo Pasolini con la que se abre el libro le ofrece un atisbo de quietud venidera: «Nuestra desesperación nunca estará exenta de un poquito de esperanza». Este nuevo viaje le llevará al más íntimo y mínimo de los milagros, el experiencial, el familiar, el cotidiano: «Yo no puedo alzarte sobre tus miedos […] pero puedo por un instante dejar sobre tu hombro la huella de mi mano».
El lector, como el autor, transita cimas y simas, cegado por esa luz que todo lo calcina y el insomnio más doloroso y perturbador. Tan solo hallará un vislumbre de paz para su sempiterna intemperie en ese afectuoso y certero remanso que son los padres, los hijos, Ada. Por ello, insisto, Solumbre y El vértigo y la serenidad, pese a que pueden leerse por separado, no son un díptico espejado, sino en continuidad.
Adentrémonos, sin embargo, individualmente, en cada uno de los libros que componen este volumen, e incidamos también en la nota aclaratoria que Zerón nos ofrece a modo de preámbulo.
Los apuntes sobre la gestación de Solumbre son precisos: «¿Lo que hice fue una reescritura de Solumbre o un libro nuevo? Yo diría que lo segundo. […] ¿Sería reconocible un cuerpo al que mediante una compleja labor de cirugía se le cambiara toda su estructura exterior y solo conservara el esqueleto y las vísceras? No, claro que no». Zerón, además, plenamente consciente de su evolución como poeta, anuncia una vuelta a la densidad conceptual y al símbolo, a la simbiosis entre lo cósmico, lo vital y la naturaleza más sombría, a una poesía en la que «no hay cabida para la anécdota, la ironía ni el contenido social».
Solumbre, por tanto, nos arroja a la inclemencia y al desasimiento o, como señala Esther Abellán, a «un estado de incertidumbre». La duda abrasa y la mirada dicta paisajes que son ciénagas, páramos, ruinas en claroscuro, «canícula en retirada». Solumbre nos enreda entre las zarzas del desamparo, sus versos ciegos y alumbradores nos arrastran a un abismo existencial del que solo la asfixia nos salvará, pues ni tan siquiera la memoria, ese yacimiento, nos proporciona cobijo.
La belleza crepuscular del conjunto me conmociona. Sus imágenes potentes, inusitadas, compactas, desoladoras, incendian mi mirada. Algunas de sus inmisericordes sentencias me agostan. Pongamos por caso: «adoramos la llama sin pensar en su declive» o «la niebla, como un revuelo de latidos, envuelve estos senderos, como si todo quisiera borrarse para siempre».
La mirada, el paisaje y la memoria derrotada, tres temas capitales que atraviesan Solumbre y que permanecen bien arraigados en la historia de nuestra literatura (recordemos a Lorca, por ejemplo, en su periplo poético por Nueva York), nos apremian a sentir y nos recuerdan que, pese a todo, aún seguimos vivos.
El paisaje es una sucesión de ruinas acumuladas en la memoria. Los ojos solícitos intentan en vano reconstruir el paraíso perdido. La mirada, colmada de rebeldía y resignación, crea un espacio de ganancia en la expectativa y le confiere una vida efímera de luz. El fragor de la acción es un estremecimiento de fuga. La cosecha depende de la llama. No es real lo que vemos sino lo que soñamos despiertos; la mirada sueña lo que el tiempo fulmina como indicación de lo porvenir, y así sobrevive a la vida muerta.
Dos términos se contraponen en el título de El vértigo y la serenidad; dos elementos contrarios que, según el propio Zerón, se asocian en el conjunto de su poesía. Tan solo la serenidad librará del vértigo al poeta funámbulo, porque los alambres sobre los que camina son «tan frágiles y prodigiosos como nuestra propia existencia». Como lectores, el vértigo nos llega primero; la serenidad la encontramos después.
Como apuntamos anteriormente, un amanecer incierto e intempestivo nos sirve de bisagra entre ambos poemarios. De hecho, el «Paisaje del insomnio» que abre este segundo libro nos remite a un lugar hostil y sin serenidad, a ese pudridero de luz estancada que encontramos en Solumbre. Poema a poema, sin embargo, una flor comienza a brotar entre las cenizas y, tras pasar por las puertas de la memoria, se convierte en epifanía experiencial y redentora. Hablamos de algo tan mínimo, íntimo, valioso y necesario como el murmullo o la zozobra de un abrazo incandescente.
«¿Qué son ahora tus vuelos, padre, sino una llama de paz en mis desvelos?», escribe Zerón en «In memoriam»; «Mis hijos juegan e imponen contra el tiempo la atención soberana de su inocencia. Mis hijos hacen bajar los ojos a la muerte y no se rinden al esplendor de lo ya perdido. Y yo sé que nunca nada tan hermoso dictará la nostalgia», entona en «De profundis amamus». Un hondo sentimiento, carente de sentimentalismo, impregna esta entrada en la serenidad. De alguna manera, como apunta Abellán, Zerón ha asimilado que «el tiempo pasa, nos limita y nos hace vulnerables en el camino hacia lo irremediable».
Por otro lado, estoy de acuerdo con Javier Puig cuando asegura que en algunos poemas de este libro se percibe una voz «expansiva, apoyada en la larga cadencia del monólogo», y aún más cuando añade que son «casi siempre, composiciones audaces que exploran otros ritmos y sentires».
El vértigo y la serenidad es, en suma, un prodigio de abstracción y ternura, dolor, silencio y vida, ensoñación, vigilia, orfandad, intemperie.
Considero que los versos finales de «Excursión a la cima» reflejan como pocos el sentir poético de José Luis Zerón Huguet («el agua aún es potable aunque los pozos estén envenenados»), pero me gustaría cerrar este comentario con un poema que me parece excelente a la par que estremecedor:
Ha llegado el tiempo de las preguntas
que nunca responderé:
en mi asombro también habita el miedo.
Todas las preguntas tienen sabor a infancia
porque alumbran claridades engañosas
en las espesuras de la bruma.
Muro y audacia como desafío
a un mundo que exhibe su desmoronamiento.
No hay refugio en los páramos de la duda.
Cuestionario al autor
Roberto Bolaño confesó que reescribía «mucho, por miedo a estar haciéndolo mal». Además, consideraba que la novela no es un arte perfecto, sino que está llena de imperfecciones. Mi pregunta es: ¿por qué reescribe o por qué decide reescribir José Luis Zerón? ¿En qué medida la imperfección o, mejor, la búsqueda de la perfección impregna tu obra poética?
Yo nunca descarto la rescritura de mis textos. Hay escritores, y sobre todo poetas, que se niegan a retocar lo que está publicado, pues piensan que al hacerlo se comete un fraude y se desvirtúa la creación. Yo creo que están idealizando la escritura creativa. No es que esté continuamente rescribiendo, pero con el tiempo sí he sometido a revisión textos y poemas míos, y si he podido volver a publicarlos mejorados, lo he hecho. Es el caso de Solumbre. El año pasado, en plena pandemia, decidí revisarlo con vistas a una futura reedición y me entró la vena juanramoniana. Mi intención primera era rescribir solo algunos poemas, pero al final retoqué la mayoría de ellos, suprimí algunos y añadí varios inéditos de reciente factura que encajaban muy bien en el conjunto. El resultado para mí es satisfactorio, aunque admito que no reescribí el libro con el mismo fervor juvenil que me embargó cuando escribí la primera versión de Solumbre y unos años después la vi publicada en Ediciones Empireuma. La pregunta que me hago es si esta segunda versión es otro libro o el mismo revisado. Yo diría que ambas cosas. Pongo un ejemplo: imagínate que yo me sometiera a una sesión completa de cirugía estética, ¿seguiría siendo el mismo? Sí y no. Mi carácter no cambiaría, conservaría mi memoria, pero se alteraría por completo mi apariencia y los demás no me reconocerían, de manera que el cambio físico radical afectaría a mi identidad. Hasta yo mismo llegaría a creer que soy otra persona.
Respondiendo a tu segunda cuestión, en efecto, la búsqueda de la perfección impregna mi obra, pero por desgracia sé que la perfección no existe, es una quimera. Soy meticuloso y autocrítico, pero admito que cada libro que publico contiene errores, imperfecciones, un anhelo por alcanzar lo que no está a mi alcance. Creo que soy consciente de gran parte de mis carencias. En realidad, cada poemario que escribo es una manera de intentar superar el anterior o de decir cosas que no pude decir antes. Si mi primer poemario hubiera colmado plenamente todas mi expectativas, si entonces hubiese dicho todo lo que quería decir y como lo quería decir, probablemente habría dejado de escribir hace muchos años. En cierto modo cada libro que escribo contiene una derrota estimulante.
El vértigo y la serenidad, el claroscuro como constante, la antítesis, la paradoja, «todo era a la vez gusano y mariposa», escribes también. Intemperie está sembrado de contrarios que se confrontan lúcidamente. ¿Consideras que el arte para que penetre y se vuelva verdadero debe asentarse en la contradicción? ¿Se puede comprender el ser humano, el ser poético sin esas fuerzas magmáticas, telúricas que pugnan en su interior?
En toda mi obra poética tiendo a utilizar el verso libre y el versículo, aunque a veces también empleo la silva. Pero no descuido el ritmo y trato de lograr en mis poemas una fuerte intensidad rítmica y sonora, sobre todo con el uso de anáforas, ritornellos, aliteraciones, redundancias, letanías, asonancias, rimas internas… También utilizo otros recursos literarios como la imagen y la metáfora, tan denostadas hoy día, quizá porque se ha abusado de ellas de manera gratuita, incurriendo en retoricismos huecos. Pero también están muy presentes el símil, la elipsis, la paradoja, la antítesis, el oxímoron, la antífrasis… En efecto, la contradicción aparece continuamente en mi poesía, tanto formal como conceptualmente. De hecho, en mis poemas conviven lo abstracto y lo metafísico con lo matérico y sensorial, el verso elíptico con el discursivo. Por otra parte, creo que la vida misma es una contradicción desde que nacemos hasta que morimos. Habitamos un mundo lleno de paradojas y dicotomías. «Donde no hay espacio para la paradoja no hay espacio tampoco para la controversia», escribió Mircea Cărtărescu. Estoy de acuerdo con él. La vida puede ser tan terrorífica como maravillosa, tan sórdida como hermosa, y los momentos de plenitud, más bien escasos pero intensos, los vivimos constantemente acompañados del miedo, el desasosiego y la inseguridad. Por tanto, la belleza y la fealdad, el amor y la crueldad, también están muy presentes en mi escritura poética. Unas veces se atraen y otras se repelen. La danza de los contrarios fusionados y a la vez en eterno conflicto, representada principalmente a través de una naturaleza que puede ser salvaje o domeñada. Todo alrededor de la naturaleza es vida y destrucción. Eros y Tánatos mueven el mundo, el arte, la escritura…, crean esa fuerza telúrica que pugna en nuestro interior. Lo que ocurre es que no todo el mundo es consciente de ello. El vivir cotidiano y el continuo ruido de fondo mantiene aislada, soterrada, esa energía interior que a veces aflora con intensidad.
Creo, además, que la duda es inherente a la creación poética, que tal como yo la entiendo, irrumpe de manera repentina, de modo que he de encauzar el poema sin muchas certezas ni asideros. Asimismo, creo que dudar no es un signo de debilidad, como muchos creen. Para llegar a tener voz e ideas propias hay que cuestionarse muchas cosas; uno ha de debatir consigo mismo antes que con los demás. Así que desconfío de los que nunca dudan, de los ejecutivos de la verdad y la retórica fraudulenta de lo previsible. Siempre he rechazado la infalibilidad de los dogmas, sean estos religiosos, políticos o creativos. Esto no quiere decir que yo no tenga mis propias convicciones ni que sea una persona equidistante. Me he implicado en muchas causas, pero no creo en nada ciegamente, es decir, siempre hay en mi pensamiento y en mi producción literaria algún resquicio de duda, por mínimo que sea.
Como autor, me interesa sobremanera la relación escritor-obra-lector. El lector está presente en lo más íntimo de mi escritura. No hablo de un lector ideal, sino de uno tan imperfecto como yo. Mi obra está abierta para que cada cual tome lo que desee, si le apetece tomar alguna cosa. En este sentido, ¿en qué lugar se encuentra el lector en relación a tu obra? ¿Dónde se posicionaría durante tu proceso de escritura? ¿Ha variado a lo largo de los años? De alguna manera reescribir supone asumir el papel de lector de uno mismo, mirarse en el espejo de la escritura y atravesarlo.
Como todas las tuyas, me parece una pregunta inteligente a la par que compleja y necesitaría mucho espacio para contestarte, de manera que voy a tratar de sintetizar mi respuesta. Yo no puedo escribir pensando en el lector, porque hay muchos lectores y algunos se acercan a una obra literaria sin apenas conocimientos; otros, siendo lectores avezados como es tu caso, no pueden dejar de ser subjetivos, de manera que cada lector es un mundo. En mi caso, y creo que en el de muchos y muchas poetas, cuando escribo pienso a veces en lectores ideales que yo mismo he creado y que no son más que una quimera. A veces me dirijo a aquellos amigos y amigas que valoran mi creación literaria y me siguen con interés, eso no voy a negarlo. Pero no significa que yo escriba condicionado para aceptar los parabienes de quienes bien me quieren, aunque sean muy estimulantes y provechosos. Tampoco se me ocurre utilizar, porque faltaría a la verdad, esa frase tan manida e ingenuamente soberbia: «yo escribo para mí mismo». Escribo porque la poesía me obliga a ello. No son pocas las ocasiones en que el poema pugna por salir a la luz, por cobrar forma. Solo hay de que dejar hablar al lenguaje. No digo que los poetas seamos médiums, pero el poema nos necesita para materializarse, y unas veces nos encanta y otras nos somete con su brisa de extrañeza. No vale levantar muros de defensa ante él. Lo que hacemos cuando el poema se desvela con toda sus impurezas, es tratar de domarlo, asearlo y embridarlo para que los hipotéticos lectores también puedan compartirlo y hasta sentirlo suyo. Creo que ese es mi proceso de escritura y lo ha sido siempre, lo que pasa es que mi poética ha evolucionado con los años y se ha enriquecido con mis lecturas, el roce con otros poetas, mis experiencias personales… Todo ello influye en la forma y el carácter de los poemas que se van forjando en mi interior. Y por último, añado que estoy de acuerdo contigo: reescribir supone también mirarse en el espejo de lo escrito años atrás y atravesarlo.
Leo Intemperie y recuerdo a Borges. Alguna vez escribió: «Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos». Con todo, te pregunto: ¿Qué lugar tiene la memoria en tu obra poética? El tratamiento que haces de los recuerdos en Solumbre es diferente del que encontramos en El vértigo y la serenidad: en el primero todo es derrota; en el segundo, hay una brizna de esperanza.
Bueno, creo que en Solumbre también hay fogonazos de esperanza o al menos de implicación optimista en el mundo: el último poema del libro dice así: «En los primeros caminos proyecto mi deseo de infinito. Acudo sin que nadie me haya llamado a este convite». Lo que ocurre es que en este poemario se hace más aparente el conflicto de contrarios entre la luz y la oscuridad, y en no pocas ocasiones se impone esta última. Sí puede haber una derrota existencial, porque al someter Solumbre a un proceso de reescritura intenté que no perdiera su sustancia originaria, y así, derrotado, es como me sentía cuando lo escribí llevado de un fervor juvenil romántico y algo hiperbólico; pero como siempre he sido un resistente cuando se trata de afrontar tiempos difíciles, nunca me he sentido derrotado del todo. En el segundo, en efecto, hay un canto más esperanzado, especialmente en la última sección titulada «De profundis amamus». En cuanto a la memoria es importante en toda mi producción poética, pero mi poesía no es nostálgica, pues siempre he creído que la nostalgia, cuando es excesiva u obsesiva, nos petrifica como a la mujer de Lot por mirar atrás. Por mirar atrás Orfeo pierde a Eurídice. Nunca he sido de los que creen que cualquier tiempo pasado fue mejor. Puede ser que sí en algunas cosas, pero no en términos generales. Por supuesto, la memoria es necesaria, no hay que olvidar ciertos acontecimientos del pasado, hay que aprender de ellos. De hecho, uno de los poemas de El vértigo y la serenidad, el más extenso, se titula «La casa de la memoria»: no la vivienda de mi infancia y adolescencia, sino todo lo que fue mi pasado, que habita mi presente y forjará mi futuro, y hay ahí un espacio para honrar a mis muertos y también a todos los muertos anónimos que desaparecieron sin dejar huella. Vengo a decir que yo seré uno de ellos y también mis descendientes. Son tantas las pérdidas que se van acumulando… No pregono la amnesia ni un olvido catártico personal ni social. Pero creo que mi poesía, aunque no pueda escapar en ocasiones a cierto tono elegíaco, vive el presente y trata de atrapar el instante, de vivirlo, de gozarlo.
Me gusta —no sabes cómo— el bloque que cierra el poemario, «Aniversario», particularmente su cuarto poema. Lo siento tan tuyo como mío. Late en mi pecho y en mis entrañas. De alguna manera indecible, lo necesito. Quiero pedirte que nos hables de él, de su gestación, de lo que significa para ti.
Celebro que te guste el poema y sobre todo que lo hagas tuyo. Está dedicado a mi madre y lo escribí un año después de su salida del hospital Vega Baja de Orihuela en 2017. Sufrió una enfermedad autoinmune que la llevó al borde de la muerte. Bueno, todavía la sufre, pues la enfermedad es crónica y degenerativa: pero ahora, aunque apenas tiene movilidad, mi madre se encuentra estable, lúcida y con buen estado de ánimo. Estuvo ingresada mes y medio; durante ese tiempo intenté escribir un poema (o varios) sobre lo que estaba ocurriendo y me sentía impotente. El lenguaje no me hablaba y todo lo que me salía me resultaba impostado. Solo fui capaz de escribir en mi diario unas entradas que son más bien una crónica de lo sucedido. Al cabo de un año aproximadamente empezó el runrún en mi cabeza, el poema se me fue imponiendo y salió a la luz. Estuve a punto de no publicarlo por si resultaba demasiado emotivo o sentimental, pero necesitaba compartirlo. Rindo homenaje al carácter de mi madre, tan encantador que hasta encantó a la muerte para que le prorrogara la vida. También hablo de su pasado, del mío, de su coraje…, y además rindo homenaje tangencialmente al personal sanitario que tan bien la trató y le salvó la vida.
Por último, la pregunta de rigor: tras esta revisión de buena parte de tu trayectoria poética, ¿qué será lo próximo? Al fin y al cabo, parafraseando a Celaya, la poesía sigue siendo un arma cargada de futuro.
Sí, siempre he creído en esa frase por muy manoseada que esté. La poesía tiene futuro pese a tantas zarandajas sobre su muerte que uno viene escuchando desde que era un crío. La poesía es inútil en términos prácticos porque no cotiza en bolsa y no produce beneficios económicos, sin embargo, nos sirve para intensificar el mundo. A veces puede ser salvífica, otras exigente, cruel y posesiva, pero nos ofrece la posibilidad de compartir nuestros momentos de plenitud más íntimos, nuestras necesidades, miedos e inseguridades, y nos permite abrir nuestra jaula de oro cotidiana para explorar senderos de bosques inhóspitos y fascinantes al mismo tiempo. También nos ayuda a acercarnos a lo inefable.
Lo próximo será publicar mis dos poemarios inéditos cuando llegue el momento, seguir leyendo poemas y ensayos de crítica poética, continuar reseñando y prologando libros de poesía y llevar a cabo este otoño el VII ciclo de los Encuentros con la Poesía que coordino con el patrocinio de la Fundación Miguel Hernández y la colaboración de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela.

José Luiz Zerón Huguet
Sapere Aude, 2021
188 páginas
15 €

Jesús Serna Quijada suele recordarse a sí mismo que su abuelo era analfabeto. Presume de mala letra y de peor conciencia. Necesita aferrarse a alguna certeza para no sucumbir ante el folio en blanco. Aunque podría ser falso lo que dice y lo que escribe y lo que mira. Lo que siente no, eso no admite discusión, pero se lo guarda para sí y para sus gatos. En una reseña biográfica anterior alguien apuntaba que a Jesús le fascina la imagen, la periferia de la imagen, su impureza; la escritura como juego de espejos, como reescritura; el laberinto. También informaba que durante algún tiempo viajó y que los sucesivos viajes terminaron de moldear su pensamiento. Como evidencias inasibles: Carcoma este olivo (2012), un poemario, un alud; Girasoles en Venecia (2013) y Velódromo(2017), el díptico astillado que revela su versión del mundo; algunos cortos y Lo que queda (2017), su primer largometraje.