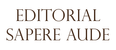El sino del poeta

JUAN LOZANO FELICES. MEMORIA DE LO INFINITO. EDITORIAL SAPERE AUDE
Aunque comenzó a publicar su obra de manera más afinada rondando los cincuenta años, a Juan Lozano Felices (Elche, 1963) lo podemos encuadrar, por edad y por evolución poética, en la rama de la llamada poesía de la experiencia dentro de la generación de los ochenta —su primer libro, Tempo di valse es de 1987—. Muchas de las características de su poesía coinciden con las de ese grupo: la cotidianidad como escenario de su sentir, la dicción clara, el respeto a los rangos formales de la tradición, cierto grado de confesionalismo que se traduce en morigerados lamentos elegiacos, la indagación metapoética y un culturalismo no impostado, inscrito en sus propias vivencias, por citar solo algunas.
Memoria de lo infinito es un libro que solo se puede escribir desde la madurez que el paso del tiempo otorga al ser humano. Esa madurez es la que acentúa el afán reflexivo, la mirada benevolente hacia el pasado o el entusiasmo contemplativo, necesario para ver la realidad no como un cúmulo de incertidumbres que conduce a la frustración personal, sino como el lugar en el que nos identificamos con cuanto nos rodea, el lugar que nos brinda la oportunidad de cumplir los sueños. José Luis Zerón, autor de un extenso y determinante prólogo, despeja muchas de las claves de este libro, desde la influencia que han ejercido en sus versos poetas meditativos como Cernuda, Juan Luis Panero o Francisco Brines, hasta otros más líricos como Juan Ramón Jiménez, sobre todo cuando reflexiona sobre la fugacidad de la vida humana y el devenir intemporal de las naturalezas muertas, de las cosas, un paralelismo nada complaciente. Sin embargo, como expresa Zerón, hay en la poesía de Lozano otros aspectos que le confieren una personalidad propia: «sin abandonar el espacio cotidiano, se va haciendo más compleja, honda e introspectiva. El poeta transita, entre el escepticismo y el asombro, las sendas convencionales e imaginadas de la realidad con un acopio de referentes simbólicos oblicuos. El discurrir del yo cohabita con el pasado idealizado y con un mundo presente en descomposición».
El libro está divido en cuatro secciones no estancas, todas ellas están íntimamente relacionadas. Así, la búsqueda de las palabras que den fe de lo vivido, que hagan memoria de lo infinito, como vemos en estos versos: «Y busca entonces palabras que sirvan / para fundir el hielo con su calor hermoso. / Pero cuida bien de no romper la cadena / de los recuerdos, ese cristal raro / llamado nostalgia», se sucede en la siguiente sección, «Traspaso de poderes», que comienza con estos versos: «Escribo para tomar posesión / de aquello que perdimos». La escritura es vista como una práctica que permite hacer frente a la dictadura del olvido, la palabra es cómplice de la memoria y, gracias a esta, se mitiga el efecto perverso de la nostalgia. Juan Lozano habla en un poema de que «el doble fondo de la melancolía / es una forma de clarividencia», pero el quid de la cuestión reside en el sesgo que adquiera esa clarividencia. Lozano parece inclinarse por una visión, sino catastrofista del futuro, sí poco halagüeña, como delatan estos versos: «Definitivamente, lo sabes, / se han ido los tiempos galantes / en que sobornamos al mundo. / Se han ido los héroes / de sueños clavados en los brazos, / aquellos que derrocharon sus herencias / como si no tuvieran un pasado», acaso por esa razón, el poeta pone los pies en el suelo y renuncia a idealizar la realidad vista solo a través de la escritura. El poeta es un hombre común, un hombre consciente de sus responsabilidades y desea desprenderse de esa aureola que ha puesto en su cabeza los románticos (la casa museo que compartieron Shelley y Keats en Roma es visitada en otro poema), el poeta no quiere ser un poeta maldito, quiere «pertenecer a un club selecto, / jugar al pádel, tener seguro de vida, / permitirme cierta discrecionalidad / en los afectos y en las inquinas». Ha sufrido en propia carne la decepción a la que conduce una excesiva confianza e las palabras y ahora ya no se fía «de los poemas / que parece que lo dicen todo, / que no quieren milagros / ni celestes invitaciones. / Solo quiero un rastro claro / que seguir sobre la nieve / y calcular la profundidad del alba / por una brazada de leña». Pese a constatar ese fracaso, el verdadero poeta no puede resignarse, porque sería traicionar su verdadera esencia, sería, en suma, un vulgar impostor. En el poeta verdadero vida y poesía están ligadas inexorablemente y Juan Lozano lo sabe, por eso escribe: «Con la vida, después de todo, / pasa como con los poemas, / que siempre encontramos / aquello que no hemos ido a buscar». El libro finaliza como una especie de tour de force. Con él intenta desmotar el componente elegiaco que prevalece en toda su poética, saltando sin red hacia una realidad alegórica que en algunos aspectos nos recuerda el mundo bien hecho de Guillén. Es un buen colofón que pretende dejar en el lector un buen sabor de boca, y ojalá lo consiga, a pesar de que la propia realidad se ocupa impunemente de desmentirlo.
Reseña publicada en el suplemento Sotileza de El Diario Montañés, el 9/10/2020