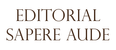Poesía del pensamiento a través de Javier Puig, En la mirada

Al aproximarnos a un poemario como En la mirada (Editorial Sapere Aude), comprobamos el oficio de un autor que ha hecho de su madurez vital e intelectual un ejercicio de proyección poética. No estamos siquiera ante un autor en ciernes, sino ante la consolidación de una literatura donde los referentes, motivaciones y estilo son identificables por su sensibilidad y recurrencia en la expresión: "Nos anegamos/ en el tumulto de lo oscuro,/ en cada invisible distancia/ que reafirma el desconcierto,/ el impacto de voluntades enfrentadas." (pág. 89).
El poemario consta de dos partes diferenciadas que corroboran esa plenitud humanista de un autor que admira la belleza de referentes cinematográficos y literarios de los que extrae aquello que puede identificarlo, traerlo a su realidad cotidiana, involucrarlo en una percepción del mundo que no siempre tiene que obedecer a la experiencia inmediata. El cine y la fotografía resisten también lo efímero, la caducidad inexorable del cuerpo y sus escenarios, y se pueden concebir como experiencias que median entre el yo y todo lo vivido.
En esa primera parte, "Palabras ante el dolor", algunas voces como Alejandra Pizarnik inspiran la poética de Javier en cuanto que su muerte y su estética sobre la desaparición se subordinan a una biografía en la que la incertidumbre y el sufrimiento la ha sometido a un desenlace incorregible, predestinado. Para Javier, no hay admiración en esa relación entre daño y literatura, sino más bien un intento de comprensión, de empatía, que vincula la escritura del poema a la existencia creativa de autores, cuya marginalidad fue tan inspiradora como destructiva. Escribe sobre Pizarnik: " No sabes amar. / No, no sabes mirar al otro/ con condescendencia./ Te quedas muy lejos, / ajena a quienes son para ti/ acompañamientos que consientes,/ ecos que no produjiste,/ o esa farsa imbécil que te agota,/ la inútil recepción del mundo,/ la absurda fiesta a la que no te invitas/ pero invade tus pensamientos y te quebranta". (págs. 21-22)
El titulo del poemario ya es una declaración de intenciones, cuando, en latín, la mirada cobra otro sentido más allá de observar, y es el de asombrarse. De hecho comparte la misma raíz etimológica que milagro. La mirada del cine, la mirada hacia el otro literario, que asombra y fascina, la mirada a las fotos y cintas de Bresson; todo este crisol de estimulantes referentes demuestran esa pasión incontenible por rendir tributo a un legado cultural que ha ido formando y transformando a Javier como autor y receptor. Escribe estos versos a propósito de Cabiria, la entrañable prostituta que interpretó Giuletta Mansini para Fellini: "No me importa alojarme/ en los rincones inmundos,/ en las soledades abiertas./ Vivo zarandeada/ por una ilusión que no apago,/ por una verdad que no niego". (pág. 51).
Frente a esta primera parte en la que opera lo metaliterario, hay una segunda parte en el poemario, "Los espejos de la mirada" donde la poética de Javier Puig emerge desde su experiencia vital. La biografía de sus personajes, cineastas y literatos es también la suya. Y es aquí cuando las nietas, la amistad, la muerte, la enfermedad, su carácter introspectivo o las escenas familiares llenas de dicha, pese a la caducidad a la que estamos abocados, se convierten en ejes temáticos en los que Puig encuentra una mirada que es ilusión contenida; el gozo y la plenitud se relativizan, porque reconoce que todo es momentáneo. Que la espontaneidad no puede ser eterna y que al júbilo de esos momentos hay que añadirle el sosiego de la reflexión, la inteligencia de la perspectiva: "Es una escena familiar./ sentado en el sillón/ me olvido de quien soy/ y no me reconozco/ sino en las trazas de mi padre,/ como si él estuviera asomándose/ dentro de mí,/ en ese observatorio en el que me entrego/ a la compleja armonía de tantas voces distintas" (pág. 87).
La sensibilidad también es pensamiento: "Ya es raro/ esto de estar solo,/ no existir sino para/ la materia sin vida,/ para los ruidos que no oigo/ o para el mundo invisible". (pág. 97) No hay sentimentalismo, ni exacerbación, ni grandilocuencia en sus versos, sino que el autor se ajusta a una sobriedad marcada por un escepticismo en el que la felicidad sí cabe, pero como experiencia que ha de abandonarlo tarde o temprano. No se puede caer en la complacencia de penetrar el mundo solamente desde la celebración. La desdicha también está ahí. Y el fracaso. Y la enfermedad. Y el suicidio. Y la incomprensión hacia los demás. Y eso también es puro vitalismo: "Desmiente, en lo posible,/ mi pronóstico de nostalgia/ y no te rindas/ a la barahúnda de los extravíos./ De algún modo, sigue jugando, con la alegría de cada momento,/ en cada nueva estación" (pág. 102)