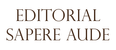Sobre Intemperie: los dos nuevos y añejos poemarios de José Luis Zerón Huguet

JAVIER PUIG, 8/9/21
Si el remozado Solumbre ha culminado en una inopinada mejora de una potente obra juvenil, la publicación de la vasta cosecha de El vértigo y la serenidad rescata poemas imprescindibles.
Intemperie (Editorial Sapere Aude, 2021), el nuevo libro de José Luis Zerón Huguet, supone, en realidad, un ofrecimiento doble, dos poemarios que podrían haber ocupado dos volúmenes distintos, pero que se han reunido en uno solo, tal vez porque ambos comparten, de alguna manera, su condición de mayoritario origen antiguo, de repaso y recuperación de un extenso periodo de años de escritura poética.
La primera de estas dos obras es Solumbre, y es la recreación de una obra primeriza del autor, editada en marzo 1993 por Ediciones Empireuma, en un precioso volumen de aire artesanal que recogía también parte del talento oriolano, tanto en el prólogo escrito por José María Piñeiro como en los dibujos de José Antonio Muñoz Grau. Ahora, José Luis Zerón ha visto en ese poemario ostensibles posibilidades de mejora (“Es una mejora notoria del original”). Son las que el lector nunca observa cuando se halla ante obra tan rica, pero que cualquier autor vislumbra, especialmente cuando han transcurrido tantos años de incesante crecimiento creador. Sin embargo, no es muy frecuente que se reescriba un libro antiguo, aunque lo sea más en la poesía. Zerón lo ha hecho ahora, entiendo que no porque reniegue totalmente del mismo —a pesar de su afirmación: “Solumbre fue un poemario fallido”— sino porque se ha visto capaz de construir “otro poemario sin dejar de ser el que era”. Y es que no ha traicionado lo más mínimo su espíritu inicial.
UN LIBRO QUE SUPERA EL ALTO TECHO DE LA PRIMERA VERSIÓN
En este caso, tratándose de un poeta que atesora una obra tan importante, el ejercicio de comparar ambos libros casi equivale a un curso de aprendizaje de escritura poética. Dicen —con razón casi siempre— que las comparaciones son odiosas, pero que esta vez valga la excepción. En ese juego de las diferencias, se puede observar el cumplimiento de esa norma de que corregir equivale a depurar, que aquí es lo que más se ha hecho, junto con la sustitución de algunas palabras; pero también se han añadido muchos versos. Finalmente, se ha suprimido algún poema y se han incluido nueve escritos para la ocasión. El resultado es un libro que, mediante una fuerte inmersión en una escritura que, en su momento, parecía agotada, ha terminado rehaciéndose hasta alcanzar un nivel que supera el alto techo de la primera versión, elevando la calidad de los poemas hasta cotas entonces inimaginables. Con sus cambios, ha convertido Solumbre “en una obra distinta”. Y no ha acometido esta tarea con vergüenza, sino con un respeto restaurador. Ha puesto su progreso de casi treinta años al servicio de unos versos inspirados por el “máximo fervor y entusiasmo” que reconoce haber sentido. En definitiva: “Y sería esta versión la que me gustaría que prevaleciera si a algún editor se le ocurriera publicar toda mi poesía en un futuro”.
Como dice Zerón, la obra originaria pertenece a una tetralogía que aúna un enfoque claramente distinto a su obra posterior. Cada lector puede conectar mejor con una o con otra. Yo, particularmente, lo hago más fácilmente con la última, aunque no por ello deje de admirarme ese extraordinario mundo poético que logró construir en la primera, en el que primaba una visión henchida de naturaleza que representaba todo un abanico de hondas percepciones. El poeta de hoy —apenas significativamente distinto del que fuera novel, pero ahora pertrechado de un extenso recorrido— se ha sumergido plenamente en su obra de ayer y la ha retomado desde su vigencia esencial para ofrecernos unos versos intensos hechos de vívidas imágenes, de un universo febrilmente elocuente, capaz de impresionar sensaciones cósmicas en la mente de un abismado lector.
La segunda parte del libro, está compuesta por una reunión de poemas escritos a lo largo de veinte años para un proyecto de poemario que ha venido teniendo por título El vértigo y la serenidad. No es este, como podría parecer, el caso habitual del autor que decide aupar hasta la categoría de los más necesarios los poemas que desechó, sino que, recorriendo esta obra, al fin concluida, nos damos cuenta de que no está en absoluto compuesta de retales, sino de piezas intrínsecamente valiosas que, sin embargo, no encajaban dentro del rigor de cohesión que el poeta ha aplicado siempre a sus libros. Y es que estos poemas aparentan una mayor desconexión, pero solo porque ensayan individualmente nuevas formas, formatos distintos. Sin embargo, no podemos obviar su coherencia interior, la mirada tan única como diversificada que alienta en variantes que persiguen una fértil contemplación.
OBRA QUE DESTILA UN VIGOR INTACTO
Y es cierto que cada uno de estos poemas —o cada una de sus partes, al menos— se erige con una ambición de autonomía que los destaca del resto, pero ello no cabe verlo en esta ubicación como defecto sino como oportunidad de destacar unas piezas que podrían fácilmente integrarse en una antología. Y es que su característica más propia es que muchos están forjados con una voluntad innovadora —no absoluta, sino con respecto a la propia obra— que no es la de quien inventa nuevas ocurrencias para la composición poética sino la del que ensaya inéditas perspectivas y recursos, alcanzando nuevas visiones a través del arduo ejercicio de la palabra. Estamos ante otra obra que no es reciente —salvo en su parte final—, pero que siempre destila un vigor intacto.
Una característica distintiva de algunos de estos poemas es la inclusión de una voz más expansiva, apoyada en la larga cadencia del monólogo. Así es posible la ubicación de un discurso rico en su continua renovación de hallazgos, de golpes que resuenan más allá de la pulsación de unas teclas que buscan lo primordial, alcanzando todo lo demás que importa. Muchos de estos poemas han aparecido previamente en revistas, y los seguidores de Zerón los reconocemos al instante en la huella que nos dejaron. Son, casi siempre, composiciones más audaces, que exploran otros ritmos y sentires, que, en algunos casos, anticipan nuevos periodos de escritura.
En la primera sección, Amanecer, ya apreciamos una ruptura con la poesía anterior, aunque sin desconectar del todo de la mirada precedente. Si en la tetralogía primera, esta se expresaba en la naturaleza percibida por el sentimiento, como reflejo y atisbo de las más graves preguntas de la existencia, ahora nos muestra el recorrido de su mirada desde la raíz palpitante, desde su origen plenamente humanizado, insertado en la cotidianidad, en las horas y en los sucesos. Y aparece un diálogo entre la ciudad —que protege a la vez que aísla—, y una naturaleza que aún está al alcance de quien tiene sed de una más completa fusión con la existencia que nos contiene.
Esta parte se inaugura con “Paisaje del insomnio”, un poema que me parece soberbio y que ejemplifica el tono de esta colección. Tenemos, por un lado, su mediana extensión, que es característica mayoritaria —si no siempre en su forma aislada sí, al menos, en la tendencia a la agrupación—; y, por otro lado, el abandono de la preponderancia de la naturaleza como actor principal y la atención más directa al hombre. Lo que cambia es el ámbito enfocado, pero no el hondo resultado de la mirada, a la que reconocemos como una de las señas de identidad más propias del autor: “No hay lugar posible, / entrégate al olvido”. En “Cielos despejados”, el sentimiento se devana en torno al ansia de encontrar, en el espejo del mundo exterior, un propio y difícil saber: “Olvidaré entonces que nazco cuando miro, / que no sé decir lo que soy / en esta inmersión en la certeza”.
La parte siguiente, Los prodigios de la memoria, la inaugura un poema, “Al raso”, que es una de las más radicales muestras de un recurso en el que Zerón pocas veces se ha prodigado, y que es el de lo narrativo. Nos hallamos ante un relato terrorífico, de sustancia infernal, en el que predomina la conciencia de una vigilia durísima, acaecida en el más implacable lugar, que no es la imaginación fantasiosa, sino el vislumbre de la cara oscura de la vida: “Y velé en la desmesura del silencio”. Y luego: “Busqué huecos, fisuras, recovecos que me amparasen en mi descarnada vigilia”. Pero no los encuentra: “Cautivo en el laberinto de la memoria, / me sentí alado sin poder remontar el vuelo”. El desamparo continúa: “Solo y sin nadie, / solo y arrodillado sin certezas ni mensajes, / sin afanes ni sosiego”. Pero finalmente parece nacer de un pozo interior, de una voz que no precisa del aire: “¿Qué voces que no escuché me atormentaron?”
En “La ventana”, hay un decidido y esperanzado regreso a los adentros: “Desobedezco al clamor de la ciudad / y a la falsa mansedumbre de las estrellas / y concilio el secreto paso hacia adentro / para seguir esperando en otra hondura”. En “Soliloquio intramuros”, se insiste en alguno de los temas favoritos del poeta, esa intemperie del título del libro, la imposibilidad de honestamente refugiarse salvo en los difíciles parajes del sentimiento más indagador: “No hay refugio en los páramos de la duda”. Pero, en el poema “IV” de este apartado, encontramos uno de los lenitivos de tanta incertidumbre: “Vivir es la mayor sumisión, / pero también el mayor asombro”.
En De profundis amamus, nos reencontramos con uno de los temas recurrentes en la poesía de Zerón, el de su relación con sus hijos, que le proporcionan el padecimiento que supone la afectuosa incertidumbre, la impotente constancia de la humana y frágil evolución. El futuro es una amenaza que esperamos que no se cumpla del todo, que deje resquicios para una exultante pero modesta rebeldía: “Germen de sueño eres en un inmenso / horizonte de ruinas”. Y no debe faltar el ánimo pese a todo: “Yo estoy extraviado. / Tú estás extraviada. / Estamos extraviados. / Pero avanzamos”. Pero duele el desamparo en el ser amado más que en el recurso de lo propio: “Es duro el amanecer para el inocente”. Uno daría su escasa fuerza, su limitada convicción, con tal de apuntalar al ser querido o tal vez al ser temeroso de lo incontrolable que es uno mismo: “Sí, Ada, sobrevivir / es vivir todas las muertes, / convertir el miedo en asombro / y hacer de la ternura una fe, / un rito contra el extravío”. Quizá lo que más nos ayuda es saber que si no hay un verdadero refugio para el miedo si tenemos el recurso de una lúcida intrepidez: “No hay nidos, solo vuelos / en nuestras catástrofes cotidianas”.
El libro se cierra con una serie de poemas que el autor le dedica a su madre con motivo del primer aniversario de una enfermedad que la llevó a las puertas de la muerte. Son estos versos —junto a todos los que ha dedicado a sus hijos— tal vez los más directamente emotivos de una poesía que jamás se desprende del sentimiento que produce el roce con el mundo, pero que habitualmente no se muestra tan explícito ni tan abiertamente personalizado. Pero no es el sentimiento más fácil el que se expresa aquí, sino el que resulta fruto de la atención a una sutil proximidad. Es el intento de revelar el secreto de los gestos, de las palabras, de encontrar su íntima fuerza y agradecer el regalo de una irrevocable admiración: “..., y cuando te anegaba / una supuración de muerte nos alimentabas / de esperanza a nosotros los desvelados entre / la indecisión de la lágrima y la sonrisa”. Se trata de traducir los signos de la amada ajenidad en una verdad profunda, compartida, indestructible: “No hablábamos el mismo lenguaje, / pero hallábamos hogar en tu voz”. Hay aquí un alivio de la procedencia, un amor que perfora los obstáculos, que se fija en la benignidad del ser: “Al escuchar tus palabras sentí una descarga / de ternura y fue como si me atrajeras a tu vientre, / como si yo me empequeñeciese para entrar en ti / e instalarme en la cálida humedad de la placenta”.
Intemperie nos ofrece una magnífica recolección de piezas valiosas, obtenidas a través de tres décadas de incesante exploración del lenguaje. El resultado es la leal transcripción de una mirada poética transversal, genuina, siempre en vilo. Si el remozado Solumbre ha culminado en una inopinada mejora de una potente obra juvenil, la publicación de la vasta cosecha de El vértigo y la serenidad rescata poemas imprescindibles en la obra de un autor en quien, cada vez más, puede rastrearse un periplo poético pleno de tan profunda como elevada consistencia, de mantenida o creciente consecución. @mundiario

JAVIER PUIG